Una consultante me contaba un encuentro con su
padre, en el cual él le había contado algunas circunstancias de su infancia con
sus abuelos. Además de aclararle ciertos
comportamientos propios (mandatos que se pasan de generación en generación), le
llamó la atención la forma en que su padre “revivía” los hechos, tan
visceralmente, como si los estuviera pasando ahora.
Otra consultante, que volvía de pasar unos días con
su familia, refería algo parecido: le extrañaba que sus hermanos siguieran
aferrados a comportamientos de la niñez y tuvieran reacciones tan exaltadas por
cuestiones que ella ya había dejado atrás.
Los
asuntos infantiles (que son el núcleo de nuestra personalidad y de nuestros
aprendizajes en cada encarnación) no se superan con los años. Es una falacia que el tiempo, por sí mismo,
cura todo. Si no
hemos logrado elaborarlos, los traumas continuarán vivos por el resto de
nuestras vidas. Tendremos ochenta años y
seguiremos actuando emocionalmente como de cinco.
En términos generales, los adultos mayores han
vivido con las consignas de su propio tiempo e indagar en sus problemas
internos no ha sido una prioridad, ni siquiera algo a considerar. Como me decía mi madre: “piensas
demasiado”.
Lo común era que uno continuara con las tradiciones
familiares, no sólo en cuanto a trabajos o propiedades, sino también a formas
de pensar, de sentir, de actuar, de educar, etc. Nadie
se preguntaba si eso era correcto o no, si servía o no: era así. Como mucho, uno se quejaba o se rebelaba,
pero no se cambiaba esencialmente.
A partir del psicoanálisis y del fuerte progreso
tecnológico, las nuevas generaciones comenzaron a indagar en sus orígenes para
hallar esos conflictos que les impedían ser ellos mismos y tener sus propias
metas.
Un
escollo habitual que se presenta es que tenemos “lealtad familiar”. Educados en la culpa, sentimos que no podemos
ser mejores que nuestros ancestros. Presos de una falsa fidelidad, nos
boicoteamos para no superar sus mandatos, tanto sea económicos (“somos pobres,
pero honrados”) o educativos (“somos universitarios, lo demás no está a la
altura”), o emocionales (“nosotros no lloramos”), por ejemplo.
La falta de conciencia de estas pautas hace que las
continuemos, aunque lógicamente sepamos que no nos sirven. Aquí es
donde se nota esta dualidad entre una parte adulta (racional) que desea mejores
modelos para vivir y otra parte infantil (emocional) que está atada a lo
familiar. A veces, nos damos cuenta
de esta dinámica, pero no sabemos cómo liberarnos, sin pelearnos. Buscar ayuda es la clave entonces.
Nos
cuesta pensar que nuestra infancia puede tener tanto poder. Seguimos adelante, tapando el sufrimiento,
creyendo que el tiempo sanará las heridas, considerando que ya somos grandes y
que las dominamos. Hay dos indicios para saber si realmente es así. Uno es que podemos hablar del pasado o de
circunstancias difíciles sin cerrarnos ni caer en emociones insuperables. Sus
enseñanzas han sido incorporadas y hay
una actitud de paz y confianza al respecto.
El otro es que hemos logrado lo que nos hemos propuesto y lo compartimos
alegre y abundantemente.
Los demás
son espejos en donde nos podemos observar.
Nuestra familia provee las condiciones para los aprendizajes que vinimos
a hacer. Como
comenté en otro Boletín,
es tiempo de asimilarlos, soltarlos y crear las condiciones personales en las
que queremos vivir en un nuevo mundo. Está en nuestras manos.


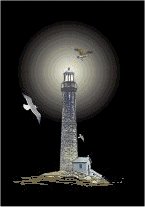



No hay comentarios:
Publicar un comentario