Hace muchísimos años, tenía serias dificultades para
expresar algunas emociones e ideas. Mi
cabeza bullía de información y mi cuerpo se agitaba con sensaciones, pero no
podía ponerlas en palabras o me daba vergüenza o miedo comunicarlas. Incluso creía que nadie sentía o pensaba como
yo.
Finalmente, me propuse comenzar a hacerlo. Con gran miedo, con la voz temblorosa, dije
algo que tenía atragantado. Recuerdo
claramente la sorpresa de escuchar mi voz.
Fue un momento clave en mi vida.
Era muy distinto oír el constante parloteo en mi cabeza que el sonido que
mi garganta producía y el efecto que causaba en mí y en los demás. Era adueñarme de mi voz, era definirme, era
compartir.
Noté unas cuantas consecuencias. Una era que, al escucharme, me daba cuenta de
que no era tan importante como yo lo creía cuando estaba oculto en mí (a veces,
al revés: abría un mundo al pronunciarlo).
Otra era que no provocaba el resultado en los otros que yo temía. Otra era que me permitía continuar con una
línea de pensamiento más específica, ya que tenía que precisar lo que decía (en
lugar de las digresiones continuas de la mente) y así encontraba respuestas que
no hubieran salido de otra forma.
En relación con los otros, tomaba conciencia de que no era
tan “rara” como pensaba y que había algunas personas que eran parecidas y
podíamos compartirlo. En otras
ocasiones, mi voz era única y tenía algo nuevo que aportar. Sea como sea, era
muy gratificante comunicarme.
La palabra (hablada o escrita) es el segundo nivel de creación:
pensamiento, palabra, acción. Cuando
bajamos lo que pensamos a través del sonido, le damos entidad y propiciamos
génesis. Darle la importancia que merece
implica cuidar y valorar lo que decimos, definirnos amorosamente, crear
luminosamente.


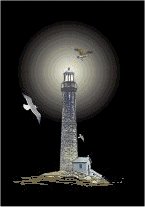



No hay comentarios:
Publicar un comentario