“Fue en ese ambiente de fermento espiritual, rodeado de una naturaleza agresiva pero sana y con esa tremenda –y dolorosa, y difícil- libertad que había conquistado que, una vez más, una mañana desperté deprimido. A través de la ventana veía un cielo gris, y si miraba hacia mi propia mente también veía un cielo gris. No sé porqué había recaído en una tristeza un poco fea, con algo de cansancio, angustia sorda, plafón bajo. Me levanté con desgano y di vueltas por la pieza; no imagino qué más pude haber hecho, siempre de ese humor gris, hasta que se me ocurrió, por primera vez desde que estaba allí, apoyar los codos en el marco de la ventana y mirar hacia afuera; probablemente no se me había ocurrido antes porque, o me quedaba en la cama repitiendo mi mantra antisocial, o me levantaba y salía de inmediato, por todo el día. Miré, pues, un rato por la ventana, hasta que de pronto, para mi gran sorpresa, me pareció distinguir una forma familiar entre las hojas del parral que techaba el jardín, al frente de la casa; miré bien y, en efecto, me inundó una alegría inmensa: allí había un racimo de uvas, milagrosamente olvidado por quienes habían vivido en esa casa durante la temporada y no descubierto por los chicos del vecindario.
Ya me sospechaba, de todos modos, que contara como contara esta historia de las uvas, el lector se iba a defraudar. No hay nada mágico, nada inexplicable y mis conclusiones no se desprenden lógica y racionalmente de la anécdota. La existencia de Dios no se desprende naturalmente de la anécdota sino que surgió en mí simultáneamente con la percepción del racimo entre las hojas de parra. No me convertí por la evidencia de un milagro sino que la anécdota se hizo milagrosa por esa presencia de Dios que se reveló simultáneamente en mí. Las uvas son como mi ayuda-memoria para fijar lo que sentí en aquel momento y lo que sentí no lo puedo explicar ni lo puedo siquiera evocar con palabras. Un mudo sentimiento de maravilla, que en otras anécdotas llamativas no estuvo presente, y que muchas veces después sí estuvo presente sin necesidad de ninguna anécdota ayuda-memoria.
Este pasaje es de “La novela luminosa” de Mario Levrero, que estoy leyendo embelesada. He tenido unas cuantas veces esta experiencia que narra. En mi caso, fueron “recordatorios” de la existencia de Dios, de los pequeños y enormes milagros cotidianos que me conectaron sensiblemente con una Unidad divinamente humana o humanamente divina (como ayer, en medio de cientos de personas bajando de un tren, ver los piecitos mínimos de una beba de un año con medias blancas calzados con zapatitos de charol negros: me arrasó una ternura radiante y, más aún, cuando la vi con un tapadito negro, mirando curiosa y serenamente la tumultuosa multitud).


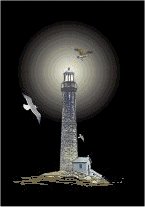



No hay comentarios:
Publicar un comentario