Ya habrás leído de mi admiración por Juan José Saer, un escritor con una conciencia perceptiva increíblemente poética y maravillosa. Leí este fragmento en “Lugar”, un libro de cuentos. Como siempre, no hay nadie mejor que un autor sensible para transmitir una filosofía abstracta en palabras hermosas y experiencias cercanas. Espero que te cautive tanto como a mí.
“Observé largamente mis pies esta noche y me parecieron más misteriosos que el universo entero. Con ellos, hace algunos años, anduve caminando durante dos horas y cincuenta y cuatro minutos por el suelo polvoriento de la luna.
Lo que pasa es que allá arriba las sospechas se vuelven, de una vez por todas, evidencia. Cualquiera sabe que el universo es un fenómeno casual que, aunque desde nuestro punto de vista parezca estable, en lo absoluto no es más que un torbellino incandescente y efímero, de modo que allá arriba no es en ese sentido que la evidencia se presenta. Caminando por la semipenumbra polvorienta y estéril, si algo aprendí no fue sobre la luna sino sobre mí mismo. Supe que si el conocimiento tiene un límite, es porque los hombres, adonde quiera que vayamos, llevamos con nosotros ese límite. Es más: nosotros somos ese límite.
Y, si vamos a Marte o a la luna, las dos o tres cosas más que sabremos sobre Marte o la luna, no cambiarán en nada, pero en nada, la extensión de nuestra ignorancia. No cabe duda de que sabemos un poco más de nosotros mismos cuando, dejando nuestro pueblo natal, vamos a una gran ciudad y después a otro continente, donde los hombres son un poco diferentes de nosotros, por sus rasgos exteriores, su religión, sus costumbres, pero ese poco más que sabemos no modifica para nada la cantidad de nuestro saber, en relación con lo que ignorábamos. De modo que el provecho científico de nuestras expediciones es más bien escaso. Que quede claro: como todas las otras, la conquista del espacio es principalmente obra de comerciantes y guerreros y sus aspectos científicos son puramente logísticos y pragmáticos. Si hubiese hombres en la luna, como los había en África o América, los reduciríamos a la esclavitud o acabaríamos con ellos. Si los hombres fuesen mejores, tal vez hubiese valido la pena ir a la luna.
El fragmento de mundo que hollábamos, Brown y yo, igual que la tierra paciente que nuestra especie había desfigurado con sus pasos, dejaba intacto el infinito. Saber algo sobre la luna: tal era nuestra ilusión, ya que confundíamos experiencia y conocimiento. ¿Para qué ir tan lejos a develar misterios si lo más cercano –yo mismo por ejemplo- es igualmente enigmático? La yema de los dedos y la luna son igualmente misteriosas, pero los cinco sentidos son más inexplicables que la totalidad de la materia ígnea, pétrea o gaseosa, de modo que excavar la luna, sondear el sol o visitar Saturno, como han dado en llamar caprichosamente a esos objetos sin nombre apropiado y sin razón de ser, no resolverá nada.
Tales son mis pensamientos tenues cuando me paseo por las calles, tan polvorientas como las de la luna, pero en las que mis huellas se desvanecen, fugitivas, casi en el mismo momento en que las imprimo, en mi pueblo natal. La vejez y lo que sigue me ha dado cita para uno de estos días en alguna de sus esquinas desiertas. Es inconcebible que la luna exista, casi tanto como que exista yo. Que haya un universo es por cierto misterioso, pero que yo esté caminando esta noche de primavera en la penumbra apacible de los árboles lo es todavía más. Así como ver la esfera azul desde la luna permitía poseer un punto de vista suplementario pero no volvía las cosas más claras, haber estado en la luna no me reveló nada nuevo sobre ella y, a decir verdad, me gusta más verla desde aquí, redonda, brillante y amarilla. Allá arriba, la proximidad no mejoraba mi conocimiento, sino que la volvía todavía más extraña y lejana.
Desde acá sigue siendo un enigma, pero un enigma familiar como el de mis pies, de los que no podría asegurar si existen o no, o como el enigma de que haya plantas por ejemplo, de que haya una planta a la que le dicen ligustro y que, cuando florece, despida ese olor y que, cuando se la huele, es el universo entero lo que se huele, la flor presente del ligustro, las flores ya marchitas desde tiempos inmemoriales y las infinitas por venir, pero también las constelaciones más lejanas, activas o extintas hace millones de años atrás, todo, el instante y la eternidad. Y, sobre todo que, gracias a ese olor, por alguna insondable asociación, mi vida entera se haga presente también, múltiple y colorida, en lo que me han enseñado a llamar mi memoria, ahora en que al pasar junto a un cerco, en la oscuridad tibia, fugaz, lo siento.”
martes, 17 de marzo de 2009
Ligustros en flor
Publicado por
Laura Foletto
en
13:25
![]()
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

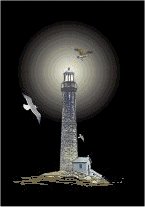



No hay comentarios:
Publicar un comentario